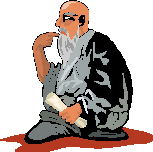 Los
escritos sagrados de las diversas religiones que pueblan el mundo, o bien fueron
escritos por algún dios, o bien fueron inspirados por él. Con ello se suspende
la discusión: «Esto es así porque así lo dijo dios». Sin embargo, esto no
es así. Los escritos sagrados, como cualquier otro escrito, fueron escritos por
hombres. Por ello, lo bueno y santo que hay en esos escritos, podemos decir que
fueron inspirados por dios; lo malo, no. Lo malo que hay en esos escritos,
podemos pasarlo por alto. Y aquí es donde entra el raciocinio de la criatura
creada por Dios. Aquí, en este discernimiento, es donde el hombre saca la
semejanza que tiene con Dios para diferenciar el grano de la paja. Si esta razón
no se tiene en cuenta, la persona podría terminar matando o matándose en
nombre de Dios.
Los
escritos sagrados de las diversas religiones que pueblan el mundo, o bien fueron
escritos por algún dios, o bien fueron inspirados por él. Con ello se suspende
la discusión: «Esto es así porque así lo dijo dios». Sin embargo, esto no
es así. Los escritos sagrados, como cualquier otro escrito, fueron escritos por
hombres. Por ello, lo bueno y santo que hay en esos escritos, podemos decir que
fueron inspirados por dios; lo malo, no. Lo malo que hay en esos escritos,
podemos pasarlo por alto. Y aquí es donde entra el raciocinio de la criatura
creada por Dios. Aquí, en este discernimiento, es donde el hombre saca la
semejanza que tiene con Dios para diferenciar el grano de la paja. Si esta razón
no se tiene en cuenta, la persona podría terminar matando o matándose en
nombre de Dios.
Quienes
se decidan a leer cualquier texto sagrado, lo primero que tendrán que hacer es
interpretar y descubrir en las palabras escritas el sentido literal que el autor
sagrado quiso expresar. Para esto no basta conocer el significado material de
las palabras utilizadas. Conocer el sentido literal no quiere decir que haya que
leerlo y cumplirlo al pie de la letra. Para darnos cuenta de ello, leamos este
cuento anónimo hindú, escrito hace ya muchos años:
El
gurú y el discípulo estaban departiendo sobre cuestiones místicas. El maestro
concluyó con la entrevista diciéndole:
—Todo
lo que existe es Dios.
El
discípulo, creyendo haber entendido al pie de la letra las palabras de su
maestro. Salió de la casa y comenzó a caminar por una callejuela. De súbito,
vio frente a él un elefante que venía en dirección contraria, ocupando toda
la calle. El joven que conducía al animal gritó avisando:
—¡Eh,
oiga, apártese, déjenos pasar!
Pero
el discípulo, sin inmutarse, se dijo: «Yo soy Dios y el elefante es Dios, así
que ¿cómo puede tener miedo Dios de sí mismo?»
Razonando
de este modo no se apartó del camino del elefante. El elefante, sin embargo,
llegó hasta él, lo agarró con la trompa y lo lanzó al tejado de una casa,
rompiéndole varios huesos.
Semanas
después, repuesto de sus heridas, el discípulo acudió a la casa de su maestro
y se lamentó ante él de lo sucedido.
El
gurú replicó:
—De
acuerdo, tú eres Dios y el elefante es Dios. Pero Dios, en la forma del
muchacho que conducía el elefante, te avisó para que dejaras el paso libre. ¿Por
qué no hiciste caso de la advertencia de Dios?
Como
hemos visto, es necesario conocer los géneros literarios, las distintas maneras
de expresarse, propias de la época en que fueron escritas, y el estilo empleado
en el libro. Por poner un ejemplo, es muy distinto el modo de afirmar y el grado
de enseñanza en la historia, la novela o el teatro. En la historia se trata de
afirmar directamente lo ocurrido: tendrá mayor valor cuanto mayor sea el número
de documentos que se citen para apoyar lo que se afirma. En una novela de fondo
histórico, el autor expone un hecho histórico, pero con libertad para vestirlo
con su imaginación. En una obra de teatro —lo mismo que en una novela— el
autor no se hace responsable de lo que dice cada uno de los personajes, sino sólo
de la enseñanza global. Por ejemplo, Cervantes, no afirma personalmente cuanto
dicen don Quijo y Sancho. Para hablar de los libros de caballería, trata de
interpretar lo que los «quijotes» y «sanchopanzas» dirían en cada
circunstancia determinada. Puede considerarse como obra de teatro, por ejemplo,
el libro de Job en la Biblia.
Y
ya que hemos mencionada la Biblia, vemos como en ella tienen cabida todas las
formas humanas de hablar. En cuestiones relacionadas con la ciencia habla según
las apariencias de los sentidos de los hagiógrafos, por ejemplo «el sol sale y
se pone». La historia que narra el Génesis, por ejemplo, es popular y a la vez
religiosa.
Yo
sólo estoy aconsejando que en cuando se lean escritos sagrados, se intente
averiguar, no lo que se dice al pie de la letra, sino lo que los autores «quieren
decir exactamente». En el Levítico, capítulo 26, versículo 21, vemos como el
escritor, arrogándose la autoridad de Dios, amenaza a los creyentes, diciéndoles:
«Y si continuáis siéndome hostiles y no me queréis
obedecer, yo aumentaré la plaga sobre vosotros siete veces más». Ante
esta amenaza, prometida además por Dios, el creyente no tiene más remedio que
terminar obedeciendo. Sin caer en la cuenta de que antes de estar obedeciendo la
voluntad de Dios, está obedeciendo los intereses del hombre. Porque como también
podemos leer en Romanos, capítulo 6, versículo 16: «¿No sabéis que cuando
os ofrecéis a alguien para obedecerle, sois esclavos del que obedecéis?
Todo
lo que se dice en los escritos sagrados, sean de la religión que sean, si es
para coartar la libertad del hombre, responden a intereses personales del autor
sagrado; y todo lo que se dice para ensalzar y hacer libre a la persona, puede
estar inspirado por Dios. A la luz de estos dos ejemplos, podría decir que la
inspiración pudo hacerse realidad en el autor sagrado. Podría decir que el
autor humano actúa en este caso con todas sus facultades y con todos sus
cualidades y defectos. Que siendo el autor sagrado un ente inteligente y libre,
puede, incluso, no tener conciencia de estar inspirado por Dios. En este caso,
el autor sagrado escribe, no sólo para enseñarnos unas verdades que ensalzan
al hombre, sino para presentarnos a Dios como un amigo, nunca como un monstruo
vengador.
Los
escritos sagrados son la revelación que los hombres han hecho, a través de los
tiempos, de Dios. Decir que no tienen error resulta pobre y negativo. Y ante
esos errores, que pueden llevar a esclavizar al hombre, tendremos que estar
alerta. De lo contrario podríamos
terminar, en vez de sirviendo las generosidades de Dios, sirviendo los intereses
de algunos hombres.
En
un cuento que encontramos «En el Evangelio del Tao», se cuenta lo siguiente:
Cuentan
que en China había un hombre llamado Yuang Chin Mu, que emprendió un día un
largo viaje y, terminado su dinero, cayó desvanecido de hambre junto a un
camino.
Cierto ladrón de la
ciudad de Hu Fu, llamado Ch’iu, le vio y le llevó un plato de arroz.
Satisfecho su apetito, abrió los ojos y dijo:
—¿Quién eres?
—Soy Ch’iu.
—Pero, ¡Dios mío!
Serás de verdad el ladrón Ch’iu; yo soy un hombre religioso y honrado y mi
religión me prohíbe probar las provisiones de un ladrón.
Entonces,
el hombre, empezó a hacer por devolver lo que había comido, y tanto esfuerzo
hizo que murió.
Aunque el hombre hubiera
sido un ladrón, el alimento no estaba contaminado por su dueño. El rehusar el
alimento porque el que te lo da es un ladrón, es menospreciar la bondad de
corazón de aquella persona que, aún siendo un ladrón, se compadece de alguien
que está necesitado.
Después
de todo lo dicho me falta esclarecer otro punto, y éste es que para que exista
efectivamente la religiosidad en el hombre, éste tiene que dar una respuesta a
la realidad sagrada que se le presenta. Si la respuesta fuera la huida, la
indiferencia o la rebeldía, no se produciría la religiosidad. Cuando la
respuesta personal es de acogida, entonces aparece la denominada «actitud
religiosa», es decir, una disposición fundamental y permanente, provocada en
el sujeto por la presencia del Misterio.
Esta
actitud religiosa se compone de dos rasgos aparentemente opuestos:
reconocimiento del Misterio y búsqueda de la propia salvación. El primero de
estos rasgos responde al carácter trascendental del Misterios. El segundo, a su
condición de realidad que interviene en la vida del hombre, afectándole de
manera incondicional. El reconocimiento del Misterio como suprema realidad lleva
consigo un centramiento de toda la vida en él, y por lo tanto, un
descentramiento propio. Es decir, el hombre se comporta con las realidades de
este mundo de manera tal que éstas son objetos de sus diferentes facultades y
acciones. Todas le están ordenadas, giran en su órbita y existen en función
de él. El hombre es el centro de la realidad mundana. Pero, desde el momento en
que el hombre acepta el Misterio, como realidad suprema, debe salir de sí
mismo, descentrarse, para poder entregarse confiadamente en las manos de Dios,
reconociéndolo como centro de su vida, como su amigo íntimo. Pero, ¿significa
esto que ser religioso significa abdicar de sí mismo? ¿Es incompatible la
libertad del hombre, su autonomía, su autocreación, con la actitud religiosa?
¿Se plantea el reconocimiento de Dios en disyuntiva con la identidad del
hombre? No. El reconocimiento de Dios y el descentramiento del hombre no deben
interpretarse como anulación del hombre, sino como potenciación del hombre. En
lugar de quedar recluido el hombre en la finitud del mundo inmanente del que es
centro; en lugar de limitar su acción y su desarrollo a los objetivos finitos
de este mundo, se abren las ventanas que le permiten vislumbrar ese más allá
de sí mismo que se anuncia en la aparición del Misterio religioso; liberar al
máximo sus energías al proponerles un propósito que supera todos los
objetivos mundanos; derribar todas las barreras que supone el carácter del
mundo para trascender a sí mismo y conseguir la máxima libertad. Esta es la
experiencia del hombre religioso. Para entenderlo mejor, leamos este otro
cuento:
El
aspirante a maestro se arrodilló ante su mentor para ser iniciado en el camino
de la enseñanza, y el gurú le susurró al oído el sagrado mantra, advirtiéndole
después que no se lo revelara a nadie bajo ningún concepto.
—¿Y
qué ocurrirá si lo hago? —preguntó el aspirante.
—Aquel
a quien reveles el mantra —le dijo el gurú con mucho misterio y en voz muy
baja—, quedará libre en el acto de la esclavitud, de la ignorancia y del
sufrimiento. Pero tú quedarás excluido de todos estos bienes y te condenarás.
Tan
pronto hubo escuchado aquellas palabras, el devoto salió corriendo hacia la
plaza del mercado, congregó a una gran multitud en torno a él, y repitió a
voz en grito el sagrado mantra para que lo oyeran todos.
Los
discípulos se lo contaron más tarde al gurú y pidieron que aquel individuo
fuera expulsado del monasterio, por desobediente.
El
gurú sonrió y dijo:
—Éste
no necesita nada de cuanto yo pueda enseñarle. Con su acción ha demostrado ser
un verdadero maestro, un amante de su prójimo y un gran creyente.
La
segunda nota, o sea la búsqueda de la propia salvación, es inseparable de la
actitud religiosa. Esto lo expresa vivamente el célebre texto budista que dice:
«Como el mar inmenso está todo él penetrado de un solo sabor, el sabor de
la sal, así el sistema religioso está penetrado de un solo sabor, el sabor de
la salvación».
La
idea religiosa de la salvación implica tres elementos: liberación de una
situación de mal radical (cada religión cuenta a su manera distintas
representaciones del mal); perfección plena y definitiva del hombre, no es el
sentido de tener más sino el de ser mejor; gracias, por cuanto la salvación no
es exclusiva de la conquista humana, sino obra principal del Ser superior.
La
relación del hombre con el Misterio, que late en todas las religiones, les
confiere «el aire común de familia», la semejanza estructural que nos permite
reconocer a todas como religiones, como manifestaciones de un mismo hecho
religioso. Esto no significa que sean igualmente verdaderas, pues su condición
humano e histórico lo impide, pero todas contienen verdaderos fenómenos
religiosos, todas manifiestan una misma estructura del hecho religioso. Podemos
decir que todas, en definitiva, cuando hacen libre al hombre, están hablando
del mismo Dios; y que, por el contrario, cuando lo esclavizan, están hablando
de hombres que se han arrogado a sí mismos la potestad de Dios en provecho
propio.

