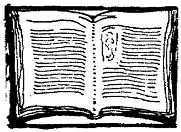 Para
quienes como yo, hayan conocido, vivido, asimilando y practicado las religiones
más importantes del mundo, como el cristianismo, el islamismo, el budismo, el
hinduismo y el judaísmo, sabrán que es un deber aconsejar a quienes me estéis
leyendo, que seáis muy cuidadosos a la lo hora de elegir o tener que cambiar de
religión. Porque todas las religiones, sean las que sean, mediante sus escritos
sagrados, exigen obediencia ciega hacia quienes se han arrogado el puesto de
intermediarios de Dios. De forma y manera que quienes no se someten, son en el
acto castigados por Dios.
Para
quienes como yo, hayan conocido, vivido, asimilando y practicado las religiones
más importantes del mundo, como el cristianismo, el islamismo, el budismo, el
hinduismo y el judaísmo, sabrán que es un deber aconsejar a quienes me estéis
leyendo, que seáis muy cuidadosos a la lo hora de elegir o tener que cambiar de
religión. Porque todas las religiones, sean las que sean, mediante sus escritos
sagrados, exigen obediencia ciega hacia quienes se han arrogado el puesto de
intermediarios de Dios. De forma y manera que quienes no se someten, son en el
acto castigados por Dios.
Esta
presentación de Dios no es verdadera; Dios no necesita de intermediarios entre
Él y la persona. La revelación que Dios hace a la persona, es personal e
intransferible. La única vía de comunicación que Dios necesita es a la propia
persona. De esta forma es como todos podemos dialogar con Dios, conocerle, saber
que es nuestro amigo... Los intermediarios suelen presentarnos a Dios como algo
inasequible, adversario, y que, en la mayoría de los casos, inutiliza la acción
y la decisión libre del hombre. Por ello, y eso está ocurriendo todos los días,
una presentación falseada de Dios tiene como consecuencia una reacción de
rebeldía contra el mismo Dios. Muchas formas de ateísmo son una comprensible
reacción contra un falso concepto de Dios.
Es
importante ponernos en guardia para que nadie meta en nuestro entendimiento un
Dios ídolo. Los líderes religiosos tendrán que ser muy modestos a la hora de
mostrarlo. Porque de Dios no se puede hablar como de algo que se ha visto y al
verlo es poseído, sino como de alguien por quien uno se deja poseer.
La
verdadera imagen de Dios la hemos de descubrir a través de la revelación que
Él mismo hace personalmente en nosotros. En el cristianismo, por ejemplo, el
Dios que anuncia Jesús es el Padre que acoge, sale al encuentro, perdona...
Toda la vida de Jesús fue eso: hacer visible esta proximidad de Dios, ser «samaritano»
próximo a cualquier hombre en necesidad, y a mayor necesidad mayor cercanía.
Ese
Dios que, a lo largo de los siglos, se nos ha ido presentando en el
cristianismo, no es el Dios que Jesús quiso mostrarnos. Me refiero a la visión
de ese Dios que respalda ciertos tabúes morales, que nos impone caprichosamente
lo que es molesto, y manda sistemáticamente lo que es desagradable. Un Dios de
cuyo capricho dependen las lluvias, las catástrofes, las guerras...
Un
Dios que debe estar pendiente del capricho del hombre, reparar los errores en su
vida cotidiana, sustituirle siempre que éste no tome las decisiones que debe
tomar. Si este Dios que nos presentan no cumple con el oficio que le ha sido
asignado, el hombre reaccionará contra Él porque lo verá como un Dios
servidor inútil...
El
Dios que sirve para justificar las injusticias del orden constituido, que vigila
con severidad las normas de una moralidad oprimente, que se caracteriza por una
actitud de amenaza, de castigo vengador. El Dios que protege siempre a los de
nuestro país, a los de mi partido, a los que profesan mis ideas y mira con ira
a los perversos enemigos de mi patria, de mi partido, de mis ideas...
El
Dios que ha hecho que unos pocos privilegiados posean la mayor parte de los
bienes y a quienes les corresponde por voluntad divina administrarlos. El Dios
que prohíbe a los pobres organizarse para reclamar con eficacia sus derechos...
El
Dios relojero del universo que maneja como un técnico muy hábil la maquinaria
de todas las cosas creadas. El Dios, en definitiva, objeto de todas las «ñoñerías»
sentimentales de ciertas formas de piedad y beatería.
En
la perspectiva religiosa, el hombre debe encontrar una nueva dimensión. Algo
que le llene y le haga feliz. Porque, como dice Pascal: «El saber acerca de
Dios, sin tener en cuenta nuestra miseria, engendra presunción. El saber de
nuestra miseria, sin tener conocimiento de Dios, engendra desesperación. El
saber acerca de Jesucristo crea el camino medio, porque en él encontramos tanto
a Dios como a nuestra miseria».
Voy
a traer aquí un cuento, sacado de mi libro titulado: «Cuentos terapéuticos»,
que dará una visión clásica de lo que pretendo haceros comprender, el cuento
se titula: «El juicio particular».
—Que entre el primero —ordenó
el Sumo Hacedor, mientras tomaba asiento en un resplandeciente sitial creado con
fragmentos de nubes de distintos matices, y engalanado con
gotitas de rocío superpuestas que chispeaban hacia
todas las direcciones como si fuesen exuberantes piedras preciosas.
El
Príncipe de las milicias celestiales, el Arcángel San Miguel, auxiliado por
cuatro espíritus puros con entendimiento y voluntad, hizo pasar al primero de
los convocados.
La recién entrada
era una mujer de unos 78 años de edad más o menos. Alta, encorvada y de pocas
carnes. Tenía los ojos menudos, ardientes y bastante hundidos en sus
congestionadas órbitas. Sus cabellos, recogidos en un minúsculo moño por un
gran lazo de terciopelo negro, eran canos, insuficientes, enfermizos y
desmedrados. Y un rostro escuálido de sonrisa amarga y grumosa, que asomaba
perennemente en sus labios, revestía sus facciones de una expresión de velada
tristeza.
—Bienvenida al
lugar donde todos los seres humano
viven eternamente felices haciéndome compañía —manifestó con ternura el
Sumo Hacedor.
—¿Has dicho todos los seres humanos? —Preguntó la mujer un tanto
desconcertada.
—Sí, eso he dicho.
—¿Justos y
pecadores?
—Sí.
—¿Estoy en el
cielo?
—Sí.
—¿Y tú eres Dios?
—Sí.
—¿Cómo
es que todos los seres humanos, justos y pecadores, viven aquí eternamente
juntos? ¿Acaso no han sido juzgados?
—¿Juzgar?, no; aquí
no se juzga a nadie. Aquí no se atribuyen cargos contra las personas. Son las
mismas personas quienes, con todo lucidez, reflexionan sobre sus anteriores
hechos.¿Por qué lo preguntas?
—Porque yo tenía
entendido que Dios premiaba a los buenos dándoles el cielo, y castigaba a los
injustos condenándolos al infierno.
—Aclárame una
cosa, mujer: ¿quiénes son los buenos?
—Los buenos son los
que aman a Dios sobre todas las cosas.
—¿Y por qué no amar la obra de Dios en tu
persona? ¿Acaso amándote a ti misma no estás amando a Dios sobre todas las
cosas?
—Yo sólo sé lo
que me dijeron.
—¿Quiénes son los
injustos?
—Injustos son los
que desvían su corazón de lo visible y lo traspasan a lo invisible, porque
quien quiere alargar su vida para disfrutar más de ella no es merecedor del
cielo.
—¿Por
qué?
—Porque la larga
vida no nos enmienda, añade pecado.
—¿Qué
es el infierno?
—El
infierno es el lugar donde los malos, apartados de Dios, sufren penas eternas.
—Si el infierno es
algo tan perverso como la que tú me describes, hija mía, quiero que sepas que
aquí no hay infierno.
—¿Ni siquiera
purgatorio?
—Tampoco conozco
ese título, ¿qué es el purgatorio?
—El
purgatorio, Señor, es el lugar de sufrimiento donde se purifican, antes de
entrar en el cielo, los que mueren en gracia de Dios sin haber satisfecho sus
pecados.
—Siento
defraudarte, mujer, pero aquí tampoco existe ese poder.
—Pues, entonces...,
¿qué hago yo ahora? —interpeló la mujer con signos de estar enojada.
—No te entiendo,
mujer, ¿qué quieres decir?
—¿Qué quiero decir? Quiero decir que por
conseguir la felicidad de estar en el cielo, hice grandes sacrificios mientras
estuve viva en la tierra. Para no ser condenada a las penas del infierno fui
pura desde que nací hasta el día de mi muerte. No besé nunca a ningún
hombre, ni dejé que ninguno de ellos pusiera una mano sobre mí. Esta actitud
me costó quedarme soltera, pero lo sufrí valerosamente para no pecar contra la
pureza. Aprendí a rezar como me enseñó la Iglesia, acepté los sacramentos y
admití todos los dogmas... Si ahora, tal como tú dices, Señor, aquí no hay
juicio, ¿de qué me ha servido hacer tantos y tan grandes sacrificios?
—Estás
en el cielo ¿no? Si esto era lo que tú querías debes de estar muy contenta
—observó apaciblemente el Señor.
—¡Pues no estoy
contenta, Señor, no estoy contenta!
—¿Por qué?
—Porque no era esta la idea de salvación que
a mí me habían hecho concebir en la tierra. Si mandas a la gloria a todo el
mundo sin ser juzgado, ¿qué valor puede tener ir a ella? Yo me preparé para
ser juzgada, y lo hice todo con tanto sacrificio y con tanta severidad, que si
ahora no me juzgas me sentiré decepcionada.
—Veo que confías más
en mi indulto que en mi misericordia. Y entiendo que sacrificaste tu vida más
por miedo a mí que por amor. Es lamentable, pero no ha sido por tu culpa... ¿Quieres
ser juzgada?
—Sí —contestó
convincentemente la mujer.
—¿Cómo te llamas?
—Virtudes.
—Pues como aquí
somos condescendientes y devotos con todo el mundo, vamos a satisfacer tus
deseos. Te vamos a juzgar... Pero antes dime, Virtudes, ¿por qué nunca besaste
a un hombre ni dejaste que ninguno te besara?
—Porque
es malo.
—¿Malo? ¿Un beso?
¿Cómo podías saber tú que un beso era malo si nunca habías besado ni te habías
dejado besar?
—Me dijeron que era malo.
—Bien, pues
entonces vayamos al juicio. ¿De qué te acusas? —preguntó el Señor, ya
convertido en Supremo.
—De nada. No me
puedo acusar de nada porque siempre hice todo aquello que la religión demandó
de mí —contestó la encausada, forzando extremadamente su sonrisa y haciendo
que pareciera ésta aún más
amarga y enfermiza.
—Muy segura estás
de ti misma —argumentó el Sumo Hacedor reposadamente mientras se mesaba con
mucho cuidado las luengas barbas—. No obstante —prosiguió—, nuestro deber
es hablar de cuanto te aconteció en la vida. Después, cuando hayamos analizado
el movimiento que has tenido en ella a lo largo de tu existencia, seremos Nos
quienes, con mucha generosidad y desprendimiento, daremos resolución a los
diversos hechos que llevaste a cabo en la tierra. Dime, Virtudes, ¿por qué estás
tan segura de ti misma?
—Porque siempre me
resistí a las tentaciones y desprecié las vanidades del mundo.
—¿Qué medios hay
para no caer en las tentaciones?
—Huir de los
enemigos del alma.
—¿Cuántos son los enemigos del alma?
—Tres.
—¿Cuáles son?
—Mundo, demonio y
carne.
—¿Quién es el
demonio?
—Pero, ¿acaso no
lo sabes?
—No, no lo sé. ¿Quién
es?
—Es un ángel que
te desobedeció, y fue condenado al infierno.
—¿Por
qué el demonio, el mundo y la carne son enemigos del alma?
—Porque con sus
tentaciones nos inducen al pecado.
—Y para huir de las
vanidades del mundo ¿qué remedios hay?
—Guardar la pureza
y disciplinar los sentidos.
—¿Cómo se guarda
la pureza?
—Huyendo de las
ocasiones peligrosas como conversaciones, miradas, lecturas, amistades, espectáculos...
—¿Y cómo se
disciplinan los sentidos?
—Despreciando la
ciencia que no se funda en el temor de Dios y en la práctica de la virtud.
—¿Cuál es entonces la verdadera ciencia?
—La verdadera
ciencia consiste en el bajo aprecio de sí mismo.
—¿Por que razón
no puedes apreciarte?
—Porque eso fue lo
que me enseñaron. Alguien me dijo un día que el verdadero conocimiento y
desprecio de sí mismo es altísima y doctísima perfección.
—¿Constantemente fuiste obediente a las
exhortaciones de los demás?
—Hice siempre
ciegamente lo que me aconsejaron las personas religiosas. Mi vida estuvo
perpetuamente en sus manos. Tuve director espiritual, sacerdote, confesor,
pastor y capellán. Participé en oraciones, rosarios, catequesis y retiros...
—¿Por qué hay que
obedecer y someterse?
—No lo sé. Unos me
dijeron que gran virtud es vivir en obediencia, vivir debajo de un superior y no
tener voluntad propia; otros que ellos eran los únicos maestros, que quienes
les escuchaban a ellos a Dios escuchaban.
—¿Por qué no
hablaste directamente conmigo?
—Nadie me dijo que
eso fuese posible. ¿Dónde estabas tú?
—Estuve siempre
dentro de ti.
—¿Qué hacías allí?
—Estuve esperándote.
Me revelé dentro de ti, pero nadie
me escuchó.
—¿Revelar? ¿Qué es revelar?
—Revelar es
desvelar, levantar el velo, descubrir lo oculto, encontrar a Dios, comunicarse
con él personalmente...
—¿Te estuviste
revelando dentro de mí y no te escuché?
—Sí. Lo hice todos los días y a todas horas.
—¡Qué gran ocasión
me perdí por no intentar encontrarte!
—¿Fuiste feliz en
la tierra, Virtudes?
—No; no fui feliz.
Viví muy sacrificada. Y para poder sobrevivir y conllevar todas mis
frustraciones, tuve que tomar más de tres clases de medicamentos, todos ellos
recetados por médicos y psiquiatras.
—¿Para qué
tomabas los medicamentos?
—Para los nervios,
la ansiedad, para conciliar el sueño... En fin, para conseguir el cielo tuve
que hacer muchos sacrificios... Pero todo ello lo hice por amor a Dios...
—Nadie ama más a
Dios que aquél que se ama a sí mismo. El que se ama a sí mismo y comparte ese
amor con los demás, ama a Dios infinitamente. Porque cuando tuviste bajo
aprecio de ti misma, no eras tú quien te despreciabas, me despreciabas a mí;
cuando te cerraste al amor y no dejaste que ningún hombre se acercara tierna y
cariñosamente a ti, no era al hombre a quien impedías acercarse sino a mí...
—Espero tu veredicto —concluyó la mujer.
—Después
de haber oído tu declaración, consideramos que no eres culpable. Tuviste buena
voluntad... No obstante, creemos que aún no estás dispuesta para entrar en el
cielo. Hemos decidido mandarte nuevamente a la tierra para que tengas otra
oportunidad. Es nuestro deseo que en tu nueva vida intentes disfrutar de todo
aquello que los hombres te robaron en mi nombre.

