
EL ESPÍRITU DE LOS CRUCÍFEROS
Antes de comenzar a desvelar los entresijos del título de este artículo, quisiera hacer constar, para no herir posibles susceptibilidades, que en algunos de los documentos que han sido traducidos para darlos a conocer, se mienta a los que profesaban la religión de Mahoma con el apelativo medieval de MOROS. El que estas letras escribe no tiene culpa de ello, ya que para ser fiel con la historia, y, sobre todo, para llegar a comprender mejor lo que aquí se va a tratar de explicar, he creído conveniente no quitar ni una sola tilde a los contenidos documentales.
Una vez dicho y aclarado esto, quisiera manifestar que sabiendo que la mayoría de ustedes son entendidos en el tema que hoy nos ocupa, he creído, que escribir esto para hablarles superficialmente sobre la historia de las cruzadas sería como contarles el cuento de «Caperucita roja y el lobo», es decir, relatarles algo que todos ustedes conocen ya al dedillo. Por ello me voy a limitar a hablar de algunos casos poco conocidos que se dieron en las mencionadas cruzadas, y del ESPÍRITU que empujó a los PORTADORES DE CRUCES a responder a las llamadas que los papas y predicadores fueron demandando de ellos.
Aunque hubo otros motivos e intereses, como fueron la expansión de los nobles cristianos por hacerse con el control del comercio en Asia, y el afán de los papas por agrupar bajo su autoridad a los reyes de toda la Europa cristiana, las cruzadas han pasado a la historia teniendo como su principal objetivo el de recuperar Jerusalén para que los peregrinos pudiesen visitar los lugares santos sin ser robados, maltratados o asesinados.
Tres clases de espíritus provocaron las cruzadas: El primero y más importante, el espíritu de piedad y devoción que incitaba a unos a tomar las armas contra los infieles; el segundo, el que empujaba a otros a contribuir con sus donaciones y limosnas; y el tercero y último, sin duda el que dio origen a la aparición de los dos anteriores, el que estimulaba a todos los cristianos del mundo a visitar los Santos Lugares, ya fuese como penitencia o por expiación de sus propios pecados… Enfermos había en aquellos tiempos que, al no poder emprender ellos mismos el viaje para conseguir la salud de su cuerpo y de su alma, pagaban a otros todos los gastos que el viaje ocasionaba para que fuesen a pedir por ellos.
Y este es el tema que hoy vamos a tratar aquí: El espíritu que movió a tomar las armas a los portadores de cruces.
Puede que a muchos de ustedes les haya llamado la atención el título de la charla que hoy nos ha traído aquí: «EL ESPÍRITU DE LOS CRUCÍFEROS».
Crucíferos fueron llamados los soldados cristianos que lucharon en Tierra Santa. La palabra CRUCÍFERO viene del vocablo latino: «CRUCIFERORUM», que quiere decir CRUCÍFEROS O PORTADORES DE CRUCES. Más tarde, y conforme fue pasando el tiempo, esta palabra fue siendo más conocida como «CRUZADO». Nombre que desde entonces quedó para denominar después a todos los soldados que lucharon en Tierra Santa portando en sus ropas, armaduras o sobrevestas el amado símbolo de los cristianos.
Los componentes de estas milicias fueron considerados como defensores de la Iglesia. Y, para ello, antes de partir a Tierra Santa, tenían que pronunciar un voto solemne ante el Papa o el obispo de su diócesis.
Mediante este voto los soldados se comprometían a liberar los Santos Lugares de la opresión musulmana, ofreciendo su vida, si fuese preciso, para lograrlo. Una vez pronunciado este solemne voto, el Papa o el obispo de su diócesis, le entregaba al soldado una cruz de paño.
Sobre como se emitían estos votos, y como se daban estas cruces de paño, han quedado documentos que nos ilustran de ello. Cuentan las crónicas que san Bernardo, Abad de Claraval, habiendo sido comisionado por el Papa Eugenio III para predicar la segunda Cruzada y conseguir con ello más soldados, más caballeros y más señores, dirigió al público que había acudido a oírle una prédica tan inflamada de exaltación y de santidad, que cientos de hombres se postraron a sus pies con ánimo de recibir de sus manos la bendición y la cruz. Y fue aquel acto tan multitudinario que se le terminaron las cruces y el santo Bernardo se vio obligado a cortar en pedacitos su propio hábito para ir formando todas las cruces que le eran demandadas. El cronista dice que cuando Bernardo estuvo en paños menores, tal vez para justificar su aspecto, dijo: «De esta forma estuvo también nuestro Redentor para redimir los pecados del Mundo».
Como ya creo haber dicho antes, en la antigüedad fueron conocidos como crucíferos los soldados que luchaban en defensa de la Iglesia, así como también los componentes de las órdenes militares.
Por poner un ejemplo que nos pueda servir para darnos cuenta de ello, diremos que el papa Clemente V, en el Protocolo que encabeza la Bula «Ad Providam», fechada el día 2 de mayo de 1312, sigue todavía nombrando a los templarios como «Crucíferos». Vamos a verlo:
En esta Bula podemos verlo con más detalle:
AD PROVIDAM
Clemente V ~ 2 de mayo de 1312
ASV. Registro de Bulas pontificias. Clemente V. Libro, 45. Folios, 231-234
Sentencia domini Clementis pape, per quam damnatus fuit ordo Cruciferorum Templariorum
C L E M E N S
Eepiscopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam...
Traducción. Sentencia de su Santidad el papa Clemente, por la cual es suprimida la orden de los CRUCÍFEROS templarios.
La primera Cruzada, predicada por el papa Urbano II el día 27 de noviembre del año del Señor de 1095 tuvo dos periodos. Al primero, tal vez porque el llamamiento del Papa estuvo exento de privilegios temporales otorgados por la Iglesia, acudieron solamente personas desocupadas, malhechores buscados por la justicia y menesterosos que de esta forma se aseguraban la comida diaria. Eran gentes sin conocimiento ni destreza en el manejo de las armas.
Al mando de este descamisado ejército fue puesto un clérigo llamado Pedro de Amiens, más conocido por el Ermitaño. Y éste, no sólo desconocía el manejo de las armas, sino que ignoraba por completo el arte de la guerra, sus estrategias y las distintas formas de mando. La consecuencia fue que en cuanto salió a su paso un ejército en condiciones, fueron masacrados y totalmente vencidos.
Pedro el Ermitaño pudo escapar y, desde Constantinopla avisó al Papa. Fue entonces cuando el pontífice se dio cuenta de que si los nobles no habían acudido a su primer llamamiento había sido como consecuencia de estar éste falto de privilegios y de arengas religiosas. Hace una nueva llamada, y en ésta ofrece Indulgencias Plenarias, privilegios temporales y botín de guerra… El espíritu de los CRUCÍFEROS había sido creado…
¿Pero cuál era ese espíritu que los papas, obispos y predicadores se encargaban de imbuir en el ánimo de los caballeros, señores y soldados?
Antes de pasar a verlo, quiero decir que en aquellos tiempos, la sensación de morir con la idea de que existía la posibilidad de ir al infierno, producía más temor que la misma muerte. Desde los púlpitos las voces de los predicadores gritaban:
Pensaréis a menudo que Dios os está mirando y escuchando, y que está en sus manos el haceros caer muertos y sepultaros en los infiernos, como diariamente lo hace con infinidad de pecadores...
Mediante estas prédicas, se les hacía creer a los ciudadanos que el Demonio estaba entre los mortales siempre acechando, esperando que alguno cometiera un desliz para tomarlo entre sus brazos y llevárselo volando hacia el infierno... El Demonio fue convertido en una bestia sanguinaria que siempre estaba a punto de castigar con el infierno eterno al creyente que no practicara devotamente los preceptos de la Santa Madre Iglesia.
Este es uno de los muchos grabados que se veían colgados en las paredes de las Iglesias y de algunas entidades públicas en aquellos tiempos:

El demonio sólo tomaba su apariencia de bestia cuando el alma del pecador le era entregada. Mientras tanto, y como ya había dejado escrito san Jerónimo en el año 420, era semejante a los hombres de carne y hueso. Sólo reconocible por su gran sabiduría, proveniente del principio de los tiempos, de ahí nació ese refrán español que dice: «Más sabe el diablo por viejo, que por diablo».
La afirmación que el santo Jerónimo descubre aquí, dio lugar a que —tal como ocurrió en el proceso condenatorio de los templarios—, sirviese para sospechar que las personas o asociaciones que sobresalían por encima de las demás, fuesen vistas como diabólicas.
El académico don Cesáreo Fernández Duró, halló en el año 1887, en un documento francés del siglo XV, una curiosa noticia de la cual dio enseguida cuenta a la Real Academia Española de la Historia.
En el presente año de 1445 vino a estas partes de Francia un letrado de edad de 25 años, que decía ser natural de España. Era de mediana estatura, de buena presencia, muy agradable a cuantos le trataban, y tenía de todas las ciencias, especialmente de las eclesiásticas, el más profundo conocimiento que se haya acreditado en cualquier país. Era además caballero en armas, doctor en teología, en medicina, en leyes y en derecho: sabía de música más que otro alguno; tocaba todos los instrumentos excelentemente, y daba las reglas e instrucciones de cómo debía de tocarse cada uno de ellos. Manejando una espada de dos manos saltaba delante y detrás de su adversario, sin paralelo. Finalmente, después de haber corrido muchos lugares del reino de Francia, vino á París, donde en presencia de 40 ó 50 de los profesores más eminentes de la Universidad, fue examinado y preguntado de varias ciencias, respondiendo tan bien, y con tales razones, que nadie pudo corregirle; y lo que es más de notar, recitaba de memoria los libros de San Jerónimo, de San Agustín y de otros santos Padres de la Iglesia.
Habiéndose reunido después en plena Universidad sobre tres mil letrados, presentó muchos argumentos, a no todos los cuales le pudieron satisfacer. También estuvo en el Parlamento y en otras asambleas, sin encontrar apenas opositores, permaneciendo algún tiempo en París...
Los eminentes profesores de la Universidad y hombres sabios de la ciudad de París, reunidos luego para estudiar el caso, llegaron a la conclusión unánime de que ni siquiera en mil años podría llegar un hombre a aprender y retener lo que aquél sabía...
De esta forma fue como se llegó a la unánime conclusión de que, sin lugar a dudas, era un diablo revestido de forma humana...
Enterado el español, y temiendo las consecuencias, desapareció y nunca más se supo de él...
Otra rara personalidad, a quien el vulgo atribuyó cierta condición satánica, fue a Paganini. Como todos ustedes saben, este personaje tocaba el violín a los nueve años y a los veintiuno ya había conseguido ser el primer violinista de la Corte.
Lo peor que le podía suceder a una persona o asociación de personas en aquellos tiempos —y de este mal fueron víctimas los templarios—, era sobresalir por encima de las demás. Esto suscitaba ENVIDIA, y los que la sentían experimentaban lo difícil que era cambiar sus sentimientos. El mal de los que estaban por encima de ellos en sabiduría, riqueza o premios, les producía alegría, y su éxito les entristecía... Don Jacinto Benavente solía decir que «es tan fea la ENVIDIA, que siempre anda por el mundo disfrazada, pero que nunca es más odiosa que cuando se disfraza de JUSTICIA».
Y ahora vamos a ver cuál era el espíritu que los clérigos inculcaban en el ánimo de los caballeros, señores y soldados de fortunas de aquella época:
Además de la consigna papal de que «Dios lo quiere». Después de recibir la cruz, que no eran más que dos tiras de tela que el postulante tenía que coser más tarde en la pechera de su vestimenta, el Papa, el obispo o el predicador que se la había entregado ya bendecida, teniendo siempre al candidato de rodillas ante él, lo exhortaba de la siguiente forma:
Alcanzarás la felicidad en éste y en el otro mundo,
¡oh crucífero!, si procuras cumplir exactamente
las promesas que a Nuestro Señor Jesucristo
hiciste en el santo Bautismo;
pero, ¡ay de ti, si eres infiel a ellas!,
porque un infierno sin fin es el que te espera.
Pues en el día del Juicio
al que infaliblemente has de comparecer,
tendrás como fiscal al que te acogió en su seno y te dio la vida.
Después de esta especie de advertencia, el dignatario eclesiástico le preguntaba al candidato:
—¿Prometéis servir a vuestra Iglesia hasta dar la vida por ella, si fuese preciso?
—Sí, prometo —contestaba el postulante.
—Si cumplís fielmente esta promesa obtendréis la salvación eterna por medio de las Indulgencias Plenarias. Y por si lo ignoráis, sabed que quien rechaza a Nuestro Señor Jesucristo, se aparta de la protección de Dios, de su comunión y de todos sus sacramentos; y que las indulgencias plenarias son, por el contrario, la remisión de todas vuestras penas. Esto es, de cuanto puede perdonar la Iglesia, y, por consiguiente, el que tiene la feliz suerte de ganarlas, queda sin deuda alguna delante de Dios, en éste y en el otro mundo…
Los documentos de las exhortaciones que se acaban de dar a conocer, se pueden encontrar en el Archivo de la Catedral de Chartres. Su referencia documental es: Libro de los sermones. Armario 21, libro 12, páginas 9 y 10.
Las tres clases de necesidades espirituales que fueron mencionadas antes, quedan reflejadas en estos privilegios eclesiásticos con manifiesta suficiencia. Es decir, quienes tomaban las armas para luchar contra los infieles, automáticamente alcanzaban las indulgencias plenarias; quienes eran lo suficientemente ricos como para hacer generosas donaciones, alcanzaban automáticamente las indulgencias plenarias; y quienes no podían tomar las armas ni hacer sustanciosas donaciones, tenían que peregrinar para alcanzarlas.
De una de las prédicas que San Bernardo ofrendó, cuando fue comisionado por el Papa para predicar la segunda Cruzada, sacamos este fragmento cuyo texto se encuentra íntegro en las «Obras Completas de San Bernardo», concretamente en el Tomo III.
Dice el mencionado fragmento lo siguiente:
En nombre de vuestra salvación eterna, hermanos míos, es aconsejable que os transforméis en soldados de la Iglesia. Que decidáis marchad a la Tierra del Redentor del Mundo para liberarla de sus enemigos. Vuestra vida allí no será cómoda, no tendréis que ocuparos de educar debidamente a vuestros hijos, ni de gustar a vuestras esposas, ni de ir al mercado, ni de negocios, ni tan siquiera del vivir… Allí, hermanos míos, igual que Jesucristo se mantuvo en el camino real de la justicia, sobrellevando en su alma los sufrimientos, el hambre y la sed, soportando el frío y la desnudez, sintiendo en su cansado cuerpo la fatiga y la debilidad de los ayunos, y dando al final su vida para remisión de los pecados del Mundo, tendréis vosotros que imitarlo para ser dignos de alcanzar su Gloria y estar algún día junto a Él en el Paraíso Eterno…
Hay que tener en cuenta que Bernardo, al igual que todos los encargados de predicar las cruzadas, eran de una época muy diferente a la nuestra; por ello no pueden ser juzgados por los que vivimos hoy en este siglo. Ellos aprovechaban los datos revelados y los presentaban con las categorías de su tiempo y con las directrices impuestas por la Iglesia.
San Bernardo puso toda su voluntad y trabajo para convencer a los nobles y soldados de fortuna de que era necesario librar la Tierra donde había nacido Nuestro Señor Jesucristo de infieles y descreídos.
Pero como siempre ocurre cuando una persona pone todo su interés, trabajo e ilusión en la consecución de un propósito —y en este ejemplo no había diferencia entre aquellos tiempos y los nuestros—, san Bernardo tuvo una gran desilusión. No quedó contento con la función bélica que los PORTADORES DE CRUCES habían llevado a cabo en Tierra Santa. Él esperaba más de ellos, mucho más… Tanto, que cuando su antiguo discípulo, el papa Eugenio III, le sugiere que predique la Tercera Cruzada, él, en una carta que le envía a su amado discípulo, le dice:
¿Te imaginas lo que harían conmigo, en las actuales circunstancias, si otra vez por mi predicación volvieran los nuestros a la guerra y fueran también vencidos? ¿Crees que me escucharían si les exhortara a que por tercera vez repitieran el viaje y acometieran una hazaña en la que ya habían fracasado por dos veces? Pues ahí tienes a los israelitas, que, sin tener en cuenta su repetido fracaso, obedecen por tercera vez y vencen. Pero nuestros hombres dirían: ¿Cómo sabremos que esto procede del Señor? ¿Qué señal realizas para que te creamos?.
Esta carta se encuentra en el Tomo II de las Obras Completas de San Bernardo, que ya se han citado anteriormente. Su título es: «APOLOGÍA DE LOS DESASTRES DE TIERRA SANTA».
Aunque hay historiadores que aseguran que los españoles no tomaron parte en las cruzadas, y otros que dicen que entraron en ellas bastante tardíamente, lo cierto es que la presencia de los españoles no faltó en ninguna de las cruzadas que fueron convocadas, y hay que decir que en número igual o mayor que otros estados europeos de los que sí se asegura su presencia. Vamos a demostrarlo:
El afamado historiador Esteban Garibay y Zamalla, bibliotecario y cronista del reino, nombrado por Su Majestad el rey Felipe II, en el año 1571, en su obra titulada Compendio Histórico de las Crónicas y Universal Historia de todos los Reinos de España, libro XXIII, capítulo III, refiriéndose a la primera cruzada, dice lo siguiente:
Con todo lo que en España pasaba, no faltaron algunas personas de cuenta del reino de Navarra, que a Jerusalén pasaron, porque no faltan autores que dicen que el infante Don Ramiro Sánchez, hijo del rey Don Sancho García, pasó allá cuando en el año 1096 partieron por mar y tierra los príncipes occidentales...
Mandado escribir por el rey don Alfonso el Sabio, y editado después en el año 1858, encontramos una joya de libro que se titula: LA GRAN CONQUISTA DE ULTRAMAR.
De este libro —un poco idealizado, aunque no exento de verdad—de su página 381, sacamos la siguiente lectura:
Entre éstos se distinguía un tercio de españoles veteranos, que constaba a lo menos de siete mil hombres muy bien armados y de respetable presencia y ánimo esforzado…
Y de la página 383, sacamos esta otra lectura:
Y una compañía de caballeros españoles que allí había, que aguardaban al conde de Tolosa, desde que él hiciera caudillo a Don Pero González el Romero, que era muy buen caballero de armas, y era natural de Castilla, e hizo mucho bien aquel día; tanto, que tres de los mejores caballeros que había entre los moros, fueron muertos por él, ayudado solamente de su espada y de su lanza…
Ahora citaremos a Zurita. Anales de Aragón, libro I, capítulo 32. Año 1621.
El historiador nos dice:
Era tan grande la devoción de aquellos tiempos, que aunque tenían en España los enemigos de la fe casi, como dicen, de sus puertas adentro, y era tan fiera y obstinada gente en la guerra; pero por mayor mérito se movieron muchos señores muy principales, para ir a servir a Nuestro Señor en aquella tan Santa expedición…
Si alguno de ustedes se pregunta por qué fue silenciada la presencia de los españoles en los anales históricos de las cruzadas, le corresponde saber que fue debido, tal como nos hace saber el documento anterior, a que los españoles se presentaron allí al mando de señores feudales, mientras que los demás países lo hicieron siendo encabezados por sus príncipes o sus reyes, bajo cuya autoridad tuvieron que luchar las milicias españolas que se desplazaron a Tierra Santa por carecer de sus propios monarcas. Es lógico, pues, que la historia hable de los diversos países que allí guerrearon, y que silencien a los miles de españoles que forzosamente tuvieron que luchar codo a codo bajo el mando de príncipes o de reyes extranjeros por carecer de los suyos propios.
Tal vez por ello fuera por lo que los reyes españoles sintieran un gran remordimiento de conciencia. Tanto, que, en un libro que fue publicado por La Real Academia de la Historia en el año 1812, titulado: El Origen de las Cruzadas en España, capítulo I, Tomo 32, nos dicen lo siguiente:
Al no poder asistir los reyes españoles por las circunstancias que ya se han citado, solicitaron de la Santa Sede la dispensa de que se considerara cruzada toda empresa de alguna importancia que se intentase contra los sarracenos establecidos en sus dominios. Así la obtuvo Don Alonso VIII de Castilla del papa Inocencio III para la memorable jornada de las Navas de Tolosa en el año 1212; así la dispensó Clemente IV en 1265 a instancia de Don Alonso el Sabio y de Don Jaime I de Aragón para evitar los daños que amenazaba la reunión de los moros de Murcia y Granada con la multitud que venía de África; así la concedió Gregorio IX al mismo Don Jaime de Aragón en 1229 para la conquista de Mallorca y en 1232 para la de Valencia y aun para la de Ibiza; así a San Fernando en 1247 para la de Sevilla; y del mismo modo la solicitaron y obtuvieron todos sus sucesores para continuar la guerra de España hasta la total expulsión de los moros en 1492...
Sin embargo, España siempre fue diferente. Y para persuadir a sus caballeros, señores y soldados de que había que tomar las armas y marchar a Tierra Santa para combatir a los infieles, o bien quedarse para combatirlos aquí, además del ofrecimiento de las Indulgencias Plenarias y de otros privilegios, también se recurre al folclore que tanto nos caracteriza.
De un autor anónimo, aparece a principios del siglo XIII el primer AUTO DE FE que lleva por título «Auto de la destrucción de Jerusalén». Su referencia documental es Biblioteca Nacional de España, Códices de Autos viejos, número 14.
Sin poder asegurarlo, porque carezco de pruebas para ello, este Auto de Fe tiene toda la pinta de haber sido escrito por un clérigo. Esta obra, que se iba representando de plaza en plaza por todas las ciudades de España, es una arenga dirigida a los grandes señores, caballeros y soldados, con el propósito de que los que no hayan tomado las armas, las tomen; y los que ya están luchando, que lo hagan con más ímpetu y ferocidad.
Aquí podemos ver la primera página del mencionado manuscrito.
Uno de los versos dice lo siguiente:
El que jamás descanso halló,
En los sus días vacíos,
Llora a su Redentor,
Cuya muerte prometió
De vengarla en los moros y judíos.
En los moros por ser enemigos de Cristo, y en los judíos por haber sido culpables de su muerte.
Basándose en una profecía de Jesús de Nazaret que se da a conocer en los evangelios —que por cierto, se cumplió en su totalidad—, el evangelista Lucas, en el Capítulo 21, Versículo 24, dice: «Caerán muchos (judíos) al filo de la espada y los restantes huirán para ser cautivos entre todas las naciones del mundo...»
Basándose en esta profecía, como decíamos antes, los cristianos de aquella época entraron en Jerusalén con órdenes expresas de matar a cuantos turcos y judíos se cruzarán en su camino.
Para que sirva de ejemplo, diremos que en el año 1096 el Duque de Lorraine armó un ejercito gigantesco y a todos sus soldados les dio la orden de matar a cuantos judíos se encontraran en su camino para vengar la muerte de Cristo. Más tarde, en el año 1099, los Cruzados conquistan Jerusalén bajo el mando de Godofredo de Bouillon. Matando a cuantos musulmanes la habitaban, y haciendo presos a cuantos judíos se encontraron para, más tarde, agruparlos en sus sinagogas y quemarlos vivos.
Para darnos cuenta de hasta que punto los españoles tomaron parte en las cruzadas, diremos que la orden de Monte Gaudio fue una congregación española que se instituyó precisamente a la luz del espíritu de las Cruzadas. Fue fundada en el año del Señor de 1170 por el conde don Rodrigo González y se constituyó en orden regular, hospitalaria, religiosa y militar. Y fue aprobada bajo el nombre de Orden de Santa María del Monte Gaudio por el Papa Alejandro III, que les dio la regla de San Basilio.
Aquí podemos ver el escudo y la divisa de la orden del Monte Gaudio. La tela del hábito era blanca con rayas pardas. Y, la cruz, tal como aquí la podemos ver, es la cruz más antigua que se conoce en la historia del cristianismo. Conocida como la «cruz de pluma de halcón». Cruz que a través del tiempo fue deformándose hasta convertirse en la cruz de ocho puntas con variadas formas. Ambas, sin embargo, la de ocho puntas por herencia de la de halcón, han sido consideradas siempre como el símbolo cristiano de la fuerza, del valor y de la libertad.
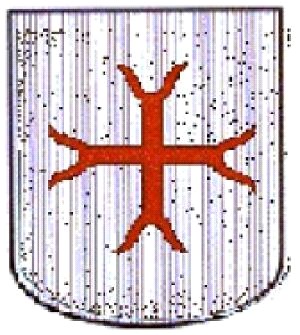
Esta orden fue en un principio una asociación de caballeros españoles, soldados de las cruzadas que, al mando del conde don Rodrigo, constituido ya en su maestre, eligieron la cima de uno de los montes que rodean Jerusalén para hacer su convento en él en el año del Señor de 1170, y se dedicaron en cuerpo y alma a socorrer a los peregrinos cristianos.
Nadie sabe cuál de todos los montes que rodean Jerusalén pudo ser el que fue elegido por estos caballeros para fundar la Orden.
Sin embargo, sí sabemos por documentos epistolares de aquella época, que el conocido como Monte Gaudio era un montículo situado a unos 650 metros sobre el nivel del mar. Y que para los peregrinos era muy parecido, en cuanto a alegría se refiere, al Monte del Gozo de Santiago de Compostela, porque era ya el último eslabón peligroso del camino recorrido y porque desde su cima —igual que desde el Monte del Gozo se ve toda la ciudad de Santiago de Compostela—, se podía también admirar, de un solo golpe de vista, toda la ciudad Santa de Jerusalén...
La mayoría de los historiadores que han buscado el significado del nombre del mencionado monte, o sea, GAUDIO, lo han querido hacer buscando su sentido en la lengua hebrea o en la árabe, sin haber encontrado absolutamente nada. Sin embargo, si hubiesen buscado su significado en latín, lengua que era hablada por todos los países cristianos de aquella época, hubieran llegado a la conclusión de que Monte Gaudio y Monte del Gozo quieren decir la misma cosa. GAUDIO en latín —de donde los caballeros tomaron el nombre—, se traduce por ALEGRÍA o GOZO. De ahí que este monte fuera conocido, igual que el de Santiago de Compostela, con el nombre de: Monte de la Alegría o del Gozo... En un documento epistolar que se encuentra en el Archivo Nacional de París, cuya referencia documental es: Grandes documentos de la Historia de las Cruzadas, armario 38, página 5, el escritor, un francés llamado André —tal vez sin proponérselo—, consigue hacer un juego de palabras con el nombre del monte. El peregrino escribe la siguiente frase: «...lacrimare gaudio in montem Gaudio...», es decir, «...lloré de gozo en el monte del Gozo...»
De esta forma se llega a la conclusión de que el nombre completo de esta institución era, una vez ya traducido, Orden de Santa María del Monte del Gozo.
La Orden del Monte Gaudio, como ya se ha dicho anteriormente, fue una de las primeras órdenes de caballería española que decidió luchar en Tierra Santa, y cuando ésta fue ocupada por los infieles, los caballeros de esta Orden regresaron nuevamente a España, ofreciendo sus servicios militares a los reyes españoles.
Así fue como el rey don Fernando II de León los acogió en su reino, cediéndoles solamente el castillo de Monfragüe. Castillo que era insuficiente para dar albergue a todos los caballeros y soldados que en esa fecha totalizaban la Orden.
El Rey don Alfonso II de Aragón, viendo que esta Orden militar podría ofrecerle grandes servicios, también los acogió en su reino y les concedió el día 16 de febrero del año 1175 la villa de Alfambra, el castillo y un convento para que lo convirtiesen en hospital. El documento de donación se encuentra en el Archivo de la Corona de Aragón. Cartulario de Vitela, libro 45, página 199.
Siete años después, el día 12 de marzo del año 1182, Alfonso II les concede la villa de Orrios, situada en la ribera de Alfambra. El documento se puede encontrar en el Archivo de la Corona de Aragón. Cartulario de Vitela. Libro 45, página 200.
En honor al rey que tantos bienes les estaba concediendo, y tal vez para ofrecer de esa forma mejores servicios a la Corona, el maestre don Rodrigo González, sin separar la orden de su autoridad y mando, decidió fragmentarla en el reino de Aragón en dos clases, la primera seguiría conociéndose como la ORDEN MILITAR DEL MONTE GAUDIO, y se dedicaría sola y exclusivamente a luchar contra los infieles, convirtiéndose así en el brazo militar del monarca; y la segunda sería conocida como ORDEN DEL HOSPITAL DEL SANTO REDENTOR, que se dedicaría solamente a dar albergue a los peregrinos, sanar a los enfermos y curar a los heridos desde hospitales que serían administrados y regidos por ellos, convirtiéndose de esta forma en el brazo sanitario de la Corona. Algo muy difícil de entender, sobre todo por los que vivimos en este siglo, ya que un brazo se dedicaba a matar y el otro a salvar vidas.
La concesión siguiente, hecha el día 24 de mayo de 1188, nos da indicios históricos de que la orden del Monte Gaudio ya estaba fragmentada en el reino de Aragón por esas fechas. En la mencionada fecha el rey don Alfonso II le concede a la orden del Monte Gaudio y freires del Hospital del Santo Redentor la Alquería del Puente de Fraga, con la condición de que la reparen y la pongan en funcionamiento. Este documento se puede encontrar en el Archivo de la Corona de Aragón. Cartulario de Vitela, libro 45, página 201.
Para verificar la afirmación que se acaba de hacer, de que estas dos órdenes, por la naturaleza de sus diferentes misiones, estaban unidas bajo la autoridad de un mismo maestre, haremos referencia a un privilegio de Alfonso II, en el cual el Rey confirma al Hospital del Santo Redentor, en la persona de su maestre don Rodrigo González todos los bienes que tenía y los que en adelante adquiriese. Este documento, fechado en Huesca el día 20 de mayo de 1189, se puede encontrar en el Archivo de la Corona de Aragón. Cartulario de Vitela, libro 45, página 202.
Hay quienes creen erróneamente que esta orden fue fraccionada en el reino de Aragón en tres clases en vez de dos: Monte Gaudio, Hospital del Santo Redentor y Alfambra, pero no es así. La casa militar que quedó para habitar y administrar la villa de Alfambra —tal como ya les había ocurrido a los templarios en Jerusalén, que por habitar en el Templo pasaron de ser conocidos como «Los pobres compañeros de Cristo» a Templarios—, comenzó a ser conocida como la casa de los caballeros de la Orden de Alfambra, a pesar de haber estado siempre habitada por caballeros de la Orden del Monte Gaudio.
Tanta era la gente que los conocía más como caballeros de Alfambra, que como los del Monte Gaudio, que incluso el mismo rey don Alfonso II los confundía algunas veces en sus escritos. En un privilegio dictado por el Rey, fechado en Huesca el día 2 de mayo del año 1189, cuya referencia documental es Cartulario de Vitela, libro 45, página 201, se puede leer lo siguiente: «...dando mi autorización para que sea fundado el Hospital del Santo Redentor bajo la Regla de la Orden de Alfambra...» Estos errores del Rey, que al dictar, sin darse cuenta, mencionaba el nombre por el que más eran conocidos por el vulgo, han llevado a algunos historiadores a creer que esta orden fue fraccionado en el reino de Aragón en tres órdenes en vez de en dos.
Un documento que da fe de que fue en dos y no tres, es un privilegio del rey Alfonso II, fechado el día 1 de abril del año 1196, por el cual son incorporadas a la milicia del Templo algunas de las posesiones que antes habían sido de la Orden del Hospital del Santo Redentor. Citándose, entre otras, el convento de la villa de Alfambra, y el de la villa de Orrios, ambos donados, como ya hemos visto en documentos anteriores, por el mismo Rey a la Orden del Monte Gaudio, cuyo maestre, don Rodrigo González, se las habría cedido a los del Hospital para que ampliasen sus servicios sanitarios. La referencia documental de esta incorporación se encuentra en el Archivo de la Corona de Aragón. Cartulario de Vitela, libro 45, página 208.
En este documento que acabamos de citar, y como veremos más adelante, el Rey solamente les deja a los freires del Hospital de Santo Redentor, para que sigan su labor sanitaria, una casa hospital en Teruel.
Esta privación de los bienes que antaño habían recibido los de la Orden del Monte Gaudio, en favor de los del Templo, no le sentó nada bien al maestre don Rodrigo González. Y así se lo hizo constar al Rey de Aragón en audiencia que le fue concedida al maestre dos días después de haber sido desposeída la Orden de los mencionados bienes. Haciéndole saber el maestre al Rey, que si las cosas seguían de esa forma, estudiarían el modo de dejar el reino de Aragón y marcharse al de León.
El rey don Alfonso II, que al parecer era poco dado a las amenazas, dicto un nuevo escrito:
En el Archivo de la Corona de Aragón. Documentos particulares, libro 1, página 81, se encuentra un escrito dictado por el rey don Alfonso II de Aragón, dado en Teruel el día 29 de abril de 1196 (28 días después de haber sostenido la entrevista con el maestre), en el que se ordena que desde esa fecha en adelante sea incorporada a la Milicia del Templo la orden militar del Monte Gaudio, con su Hospital del Santo Redentor de Teruel y con su villa y castillo de Alfambra. De esta forma el Rey extinguía de un solo plumazo en el reino de Aragón la Orden Militar de Santa María del Monte Gaudio con su Hospital del Santo Redentor.
Los caballeros del castillo de Monfragüe, en el reino de León, ante tal ofensa, decidieron entonces tomar el nombre del castillo que habitaban. Desde entonces fueron conocidos con el nombre de Orden de los Caballeros de Monfragüe. Y para que tuvieran suficientes casas para albergar a todos sus caballeros —ya que solamente 40 de ellos decidieron voluntariamente cambiar el hábito del Monte Gaudio por el del Templo—, el Rey de León les concedió otras posesiones en su reino.
Tampoco les debió de ir muy bien a estos caballeros por el reino de León, ya que 24 años después, esta Orden fue incorporada por decreto del rey don Alfonso IX, a la Orden de Calatrava con fecha 3 de junio de 1221.
Por último, y ya para terminar, quisiera decir que el espíritu que fue imbuido en los corazones de aquellas buenas gentes de la Edad Media, ha ido transmitiéndose en forma de odio a través del tiempo hasta llegar a nosotros. La presencia de actitudes fundamentalistas en el campo religioso de las tres religiones que vivieron las cruzadas, salta a la vista de cualquier observador medianamente inteligente.
Es hora ya de que comencemos a darnos cuenta de que nuestras actitudes no tienen su acabamiento en nosotros mismos. Que son como ríos que inevitablemente llegan a otras riberas. Vivir es convivir. Los actos humanos, sobre todo si van avalados por actitudes religiosas, han de ser de respeto y hermandad hacia quienes no piensan ni creen lo mismo que nosotros… Todo hombre, sea de la religión que sea, es digno de honor y de respeto. San Pablo, que convivió con las tres religiones mencionadas, exhortaba a los primeros cristianos al reconocimiento de este honor que merece cada persona…
Me sorprende enormemente que después de haber transcurrido ya casi diez siglos, todavía no nos hayamos dado cuenta de que es más lo que nos une que lo que nos separa.
Los mahometanos aseguran que quienes sigan la senda de Alá serán los elegidos, y cuando les preguntas ¿quién es Ala?, te contestan que es DIOS.
Los judíos afirman que Yavé es el único camino que lleva a la salvación, y cuando les preguntas ¿quién es Yavé?, te contestan que es DIOS.
Los cristianos —divididos en diversas ramas como prueba de nuestra intransigencia—, manifestamos que la salvación eterna sólo se consigue por la fe en Cristo, y cuando nos preguntan ¿quién es Cristo?, contestamos que es EL HIJO DE DIOS.
Dios no deseó nunca ser conocido por nombre alguno porque quiso ser el Dios de la unidad, el Dios de todos. Fuimos nosotros quienes, con nuestra obsesión, le dimos nombre a Dios para hacerlo nuestro y separarlo de los otros. Y para defender el nombre de ese Dios que nosotros bautizamos, fuimos capaces de cometer —y lo que es más lamentable—, de seguir cometiendo en nombre de Dios, las mayores atrocidades de la historia.
Hay una hermosa leyenda que dice que un noble francés llamado Eudor, partió hacia Jerusalén formando parte del ejército que su padre había organizado para luchar en Tierra Santa. Una vez allí, reparó en la soledad en que se encontraban los moribundos que quedaban amontonados en la ciudad Santa después de alguna batalla.
Como era un joven muy sabio y bastante religioso, pensó entonces en las palabras que Job pronuncia en el Libro Santo de los judíos, que dicen: «Gimen los moribundos, y clama el alma de los heridos de muerte...»
Luego, vinieron a su memoria las palabras del Corán, Libro Santo de los mahometanos, que dicen: «Alá premiará a los moribundos con su misericordia, con su complacencia, y los llevará a los jardines donde gozarán de eterno placer...»
Más tarde, las palabras que Lucas pronuncia en los Evangelios, también se hicieron presentes en su memoria: «Consolad a los moribundos y decidle que el reino de Dios se está acercando a ellos...»
Y pensando que tal vez el Creador necesitaba ayuda para llevar a efecto sus promesas, decidió dejar el ejército y convertirse en un servidor de Dios.
Desde ese día se dedicó en cuerpo y alma a acompañar a los que agonizaban para que no muriesen solos. Dicen que vagaba por las tinieblas, en medio de la carnicería y de los muertos. Que buscaba a los moribundos, y que cuando encontraba alguno, se sentaba junto a él para consolarlo, mientras le decía que el Paraíso de Alá ya estaba cerca, si era árabe; el de Yavé, si era judío o el de Cristo, si era cristiano...
Algún poeta anónimo dejó escrita, sobre esta leyenda, la siguiente poesía:
Entre las sombras de la noche oscura
Cruza la ciudad Santa la sombra de un hombre sin colores,
Llevando entre sus manos tres idénticas flores,
Que son tres religiones distintas.
Es un mozo viril, sano, robusto...
Y mana de su rostro una sonrisa,
mientras enseña el vigor de su amplio busto,
por entre su ensangrentada camisa.
Cristo, Alá y Yavé, lo contemplan con embeleso,
Mirando como abraza a los moribundos,
Y al escuchar el sonido de tres besos,
Los tres dioses se hicieron uno.
Entonces Dios, levantando su divina mano
Y dirigiéndola hacia el hombre de la camisa de lino,
Lo bendijo, diciendo: «¡Oh, amor humano,
has encontrado la verdadera unidad de lo divino!»