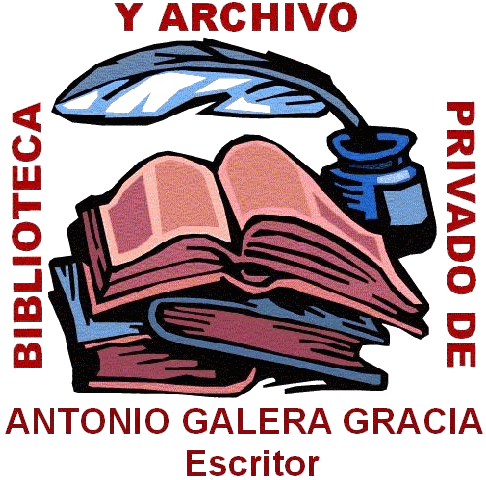 LOS AGOTES
LOS AGOTES
LOS TEMPLARIOS Y LA RAZA DE LOS AGOTES
El barrio de Bozate, poco distante de la villa de Arizcun (valle de Baztán en Navarra) y separado de ella por un torrente o río, ha estado siempre poblado de agotes. Estos habitaban también en un barrio de Saint-Pied-de-Port (en la vertiente pirenaica francesa), llamado Choubito, y en otros muchos pueblos del País Vasco y Navarra en ambas vertientes del Pirineo. Los agotes han vivido siempre en completo aislamiento, mirados con horror por todos los que no eran de su raza.
Mucho se ha discutido respecto del origen de estas personas, e incluso se ha llegado a afirmar que los agotes eran descendientes de los leprosos de la Edad Media, siendo esta también la opinión de varios escritores y, sobre todo, del erudito doctor Víctor de Rochas, que, en su obra titulada: Les parias de France et d’Espagne. Cagots et bobémiens (Hachette. París 1876), así lo afirma categóricamente.
También hay autores que alegan que los agotes fueron descendientes de los cátaros que huyeron a España durante la cruzada albigense (1209-1229) emprendida en Francia, o que, de alguna forma, estuvieron relacionados con ellos.
No parece que haya argumentos sólidos que puedan sostener o demostrar estas hipótesis.
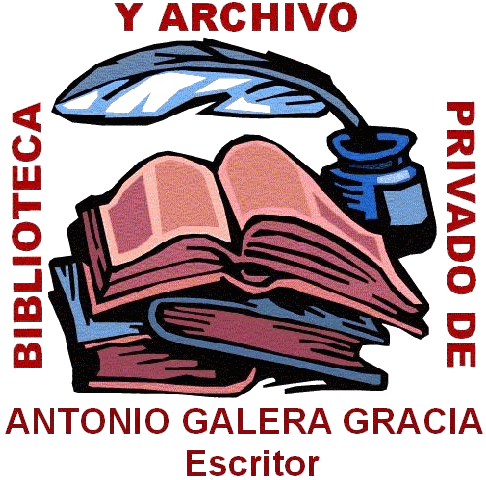 LOS AGOTES
LOS AGOTES
En el año del Señor de 1232, siendo administrando el reino de Navarra por el rey Sancho VII, apodado «el Fuerte», sucedió por aquellas tierras un acontecimiento que fue entonces, y sigue siendo hoy muy extraño.
Estando el Rey aquejado por aquel tiempo de una enfermedad, cuyo nombre tenían sus médicos prohibido incluso mencionar, hizo donación a la Orden de Temple de unas posesiones que se encontraban en al Valle de Batzán.
El lugar era el territorio más solitario y menos visitado de todo el valle. Allí levantaron los constructores templarios una encomienda tan inusual en ellos, que más bien parecía obrada por maestros del más allá.
El edificio era de forma rectangular, formado por cuatro plantas llenas, tanto a su izquierda como a su derecha, de dormitorios individuales que disponían de anchas ventanas. Los muros aparecían lisos. Ningún adorno se veía en sus paredes, ni tampoco en su fachada. El techo había sido forjado con tejas de barro cocido, y los canalones para desaguar no exhibían, ni siquiera en sus esquinas, las tradicionales gárgolas templarias. El edificio estaba pintado de amarillo, y cuando el color se apagaba por causa del sol, del agua o del viento, los hermanos lo volvían a enjalbegar. Si algo destacaba en aquellas misteriosas y solitarias posesiones, era un frondoso huerto que se encontraba detrás del edificio, donde crecían verduras del tiempo y yerbas medicinales de todas clases, colores y aromas.
La residencia no tuvo nombre; fueron los escasos pastores y algunos caminantes que pasaron por allí los que comenzaron a llamar al extraño edificio como el Convento de Bozate de Arizcun, de Bozate porque el solitario lugar era conocido con ese nombre, de Arizcun porque el pueblo más cercano al solitario lugar era una hermosa villa llamada Arizcun y convento porque los únicos moradores que se veían por los alrededores del edificio eran frailes de la orden de san Lázaro.
Arizcun, en efecto, era el pueblo más cercano en aquellos tiempos, pero este pueblo distaba de la Encomienda más de cuatro leguas y estaba, además, separado de él por el río Bidasoa, en cuyas ligeras aguas pescaban los frailes el pescado que servía de dieta a los moradores de la Encomienda, y obtenían de él también unos cangrejos grandes y rojos que en su fondo se criaban.
La orden de san Lázaro fue una de las primeras órdenes que existieron en el mundo, pues décadas antes de comenzar las cruzadas, los monjes de esta orden ya existían en la península Ibérica y en otros lugares de la Europa cristiana.
Cuando en el año del Señor de 1099 Godofredo de Boillón toma Jerusalén con sus ejércitos, los monjes de san Lázaro, que siempre habían dedicado su favor al cuidado de leprosos, fundaron convento en la Ciudad santa para ofrecer sus servicios. Estos monjes acogían en sus hospitales a cualquier cruzado, peregrino o caballero de otra orden que hubiera contraído la lepra.
Estos monjes de San Lázaro participaron en algunas batallas en Tierra Santa, de las cuales salieron mal parados, ya que estaban más preparados para el servicio sanitario que para la guerra. Tras distintos avatares fueron cambiando de lugar y de nombre. Pero pasados los tiempos de refriegas, esta orden fue una de las que permaneció viva, sin extinguirse, hasta el día de hoy. El día 26 de junio de 1935 registraron sus estatutos en España, y el 9 de mayo de 1940 fue reconocida con carácter oficial y declarada de utilidad pública en todo el territorio nacional.
Su misión fue entonces, y sigue siendo hoy el cuidado de leprosos, por ello, las leproserías que ellos administraban eran conocidas como «lazaretos». Y siendo una de las primeras órdenes que existió en el mundo, ha sido de entre todas la única que ha perdurando en el tiempo sin envejecer ni marchitarse. Y esta permanencia en el tiempo, nos hace descubrir la gran importancia que ha tenido siempre, y sigue teniendo, el cuidado de leprosos.
Esta orden no tomó el nombre, como se ha venido creyendo, del que hoy es conocido como san Lázaro; el hermano de Marta y María y el amigo amado de Jesús. Sino que lo tomó de un leproso que también se llamaba Lázaro. Un pobre que por el testimonio que dejó de él san Lucas en el Evangelio, pasó a ser recordado como santo, y como verdadero patrón de los pobres. Este recuerdo se fue olvidando en perjuicio del Lázaro leproso y se le fue dando al Lázaro resucitado, tal vez porque en la historia del segundo hubo un milagro digno de ser anunciado a todos los feligreses del mundo, y la historia del primero no pasó de ser un mero hecho en el que ni siquiera intervino personalmente Jesús. Porque si san Lázaro es hoy el patrón de los pobres, y etimológicamente al nombre de Lázaro corresponde a «Dios es mi auxilio», hemos de tener en cuenta que el Lázaro resucitado, el hermano de Marta y María, era un hombre de elevada fortuna y de grade hacienda. Por ello creemos que entre las dos versiones evangélicas, la del Lázaro resucitado y la del Lázaro pobre, le cuadra más ser patrón de los pobres al último que al primero.
No daremos a conocer aquí la narración evangélica del Lázaro resucita porque es suficientemente conocida, pero si queremos dar a conocer un trozo de la del Lázaro pobre y leproso, porque creemos que ha sido olvidada, y que es hoy casi desconocida. He aquí el texto Evangélico:
«Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba cada día espléndidos banquetes. Un pobre, de nombre Lázaro, estaba echado en su propio portal, cubierto de úlceras, y deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico; hasta los perros venían a lamerle las úlceras. Sucedió, pues, que murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.
»En el infierno, en medio de los tormentos, levantó sus ojos el rico y vio a Abraham desde lejos y a Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que, con la punta del dedo mojada en agua refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Dijo Abraham: Hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes en vida y Lázaro recibió males, y ahora él es aquí consolado y tú eres atormentado...» Luc. 16. 19, 25.
Los frailes de San Lázaro se ocupaban, por tanto, de los enfermos leprosos. ¿Cómo evaluaban esta dolencia y cómo intentaban sanarla? Las pruebas y estudios que daban luz a los miembros de esta orden para distinguir a un individuo sano de uno enfermo en los primeros tiempos de su existencia, esto es, en el siglo XI, estaban basados en el tercer libro del Pentateuco bíblico: el Levítico. A continuación se explican algunos de estos recursos, todos ellos extraídos, elegidos y traducidos de uno de sus tratados de medicina:
GAFO. Cuando uno tenga en su carne alguna mancha escamosa, o un conjunto de ellas, o una mancha blanca, brillante, y se presente así en la piel de su carne la plaga de la gafedad, será examinada su piel, y si se viere que los pelos se han vuelto blancos y que la parte afectada está más hundida que el resto de la piel, es plaga de lepra.
SANO. Si tiene sobre su piel una mancha blanca, que no aparece más hundida que el resto de la piel, y el pelo no se ha vuelto blanco, el hermano que lo examine lo recluirá durante siete días. El séptimo día le examinará; y si el mal no parece haber cundido ni haberse extendido sobre la piel, le recluirá por segunda vez otros siete días. Y al séptimo día le examinará nuevamente. Si la parte enferma se ha puesto menos brillante y la mancha no se ha extendido sobre la piel, el hermano le declarará sano, porque es sólo una erupción.
SOBRE LAS QUEMADURAS. Si uno tiene en su cuerpo, en la piel, una quemadura producida por el fuego, y sobre la señal de la quemadura aparece una mancha blanca o de un color rojizo, el hermano lo examinará. Si el pelo se ha vuelto blanco en la mancha y ésta aparece más hundida que el resto de la piel, es la lepra que ha brotado en la quemadura. Pero si el hermano ve que el pelo de la mancha no se ha vuelto blanco, y que ésta no aparece más hundida que el resto de la piel, y fuere de un color suboscuro, le recluirá durante siete días, y después, al séptimo, le examinará. Si la mancha no se ha extendido sobre la piel, lo declarará sano.
SOBRE LA CAÍDA DEL CABELLO. Si a uno se le cae el cabello de la cabeza y se queda calvo y la calvicie es de atrás, es sano. Si los pelos se le caen a los lados de la cara, es calvicie anterior y es sano. Pero si la calva, posterior o anterior, aparece llagada de color blanco rojizo, es lepra que ha salido en el occipucio o en el sincipucio.
SOBRE LOS VESTIDOS. Los vestidos que pertenecen a los gafos serán quemados al fuego, y se les proporcionarán vestidos que atestigüen que el portador de ellos es gafo.
LEPRA EN LOS CONVENTOS. Cuando se tenga conocimiento de que en un convento pueda haber indicios de lepra, se examinará el dicho convento y, si dentro de él se observasen en las cavidades del mismo manchas verdosas o rojizas como hundidas en la pared, el examinador saldrá a la puerta del convento y lo hará cerrar por siete días. Al séptimo día volverán los examinadores, y si ven que las manchas han cundido en las paredes del convento, mandarán quitar las piedras manchadas y arrojarlas en descampados. Después harán raspar todas las cavidades y paredes y echarán el polvo que se produzca en sitios poco poblados. Acto seguido se quitarán las piedras y se cambiarán por otras nuevas. Si después de estas mudanzas, las manchas volviesen a salir de nuevo, se demolerá el convento y se llevará el escombro a sitios despoblados y solitarios.
Cfr. Tratado de sanidad de la Orden Hospitalaria de San Lázaro y de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Archivo secreto del Vaticano. Ref. 102. Libro 4º, p. 245. Año 1257.
Vivían los templarios que habitaban la Encomienda de Bozate, en la más completa reserva, y en contadas ocasiones salían al exterior por temor a ser vistos por algún cazador o pastor. No vestían el hábito reglamentario del temple, ni portaban la cruz sobre su indumentaria. Su hábito no era blanco, sino amarillo. Y se abrigaban del frío con pellizas de piel de oveja. Hasta incluso su condición de caballeros templarios fue silenciada, y en vez de ser conocidos como tales, lo fueron como infanzones, ya que las posesiones que administraban les fueron dadas por el Rey, no en usufructo, sino en propiedad.
Con ser llamados infanzones, no perdieron categoría los inquilinos de la Encomienda, al contrario, aumentaron su autoridad, ya que los infanzones fueron siempre clasificados como señores con vasallos. Por eso la ley de partida dice de ellos:
«...que son infanzones, lo mismo que valvasores, los cuales tienen vasallos y feudos honrados».
Estos señores estaban libres de pechos, gabelas y contribuciones; aunque en tiempo de guerra estaban obligados a cubrir los gastos con los demás. Y tenían, asimismo, los siguientes compromisos: construir sus residencias, rehacer las que se encontraran en los territorios recibidos, fortificar los muros y puertas del lugar. Limpiar y reconstruir las acequias, balsas, fuentes, puentes y caminos y, lo más importante, perseguir y echar a los ladrones y gente de mal vivir que inquietaran a los habitantes o sus bienes, sus caballerías o sus huertas.
Pero ¿con qué objeto fueron entregadas estas posesiones y por qué se rodearon de tanta cautela y se mantuvieron en el más estricto secreto?
A pesar de la gran afición que este modesto narrador manifiesta hacia la búsqueda de documentos, y de la gran paciencia que atesora para seguir buscando incluso cuando todas las puertas se cierran, no ha podido encontrar documento alguno que consiga dar luz a este protegido secreto. Pero, habiendo encontrado en Bazote unas ruinas que evidencian que antaño hubo allí un edificio grande con indicios de haber sido un extraño convento, no desesperamos y, como paciencia no nos falta, hemos ido leyendo una serie de epístolas de la época, y encadenado, de unas y de otras, pequeños fragmentos que nos hablan de este edificio, de sus moradores, y de sus supuestas actividades secretas... Así, pues, después de haber leído casi un centenar de cartas, cuyos temas estaban unas veces relacionados con el argumento que nos ocupa, y otras veces no, nuestras deducciones nos han encaminado a sospechar que pudo haber ocurrido lo siguiente:
En la época en que esta donación fue concedida, año del Señor de 1232, el rey Sancho VII, como ya hemos dicho anteriormente, creía estar aquejado de una enfermedad cuyo nombre causaba espanto. Una profunda ulcera de grandes dimensiones perforaba día a día su pierna, y por culpa de esta herida que mermaba la circulación sanguínea del monarca, su cuerpo entero se veía plagado de manchas cárdenas, siendo estas manchas más abundantes y visibles en sus manos y en sus piernas.
Sabemos asimismo que a causa de esta prolongada y angustiada enfermedad, el Rey estuvo aislado en el castillo que poseía en Tudela. De ahí el otro sobrenombre con el que fue conocido: «el Encerrado».
Sus médicos, tal vez por la aprensión que el sólo nombre de la enfermedad que creían padecía el Rey hubiera causado en el pueblo y en la corte, mantuvieron su nombre en el más estricto secreto. La medicina no estaba en aquellos tiempos muy avanzada, y el diagnóstico entre la enfermedad que padecía el monarca: úlcera varicosa, según hemos podido saber por el testimonio del forense Luis del Campo Jesús, quien, además de darnos este dato nos dice que el Rey tenía una estatura de dos metros y veinte centímetros, cosa que nos costaría creer si no hubiera sido certificado por un forense tan acreditado como el aludido, y la terrible enfermedad de la gafedad, cuya explicación de la época nos dice que «El que padece la gafedad tiene ulceras en los pies, en las manos, en la cara y en el cuerpo y sin movimiento los dedos de los pies y de las manos».
Los análisis que se hacían entonces para determinar con inteligente exactitud la certeza de padecer la mencionada enfermedad de la gafedad, era bastante humillante, y los médicos, tal vez para no ser motivo de las iras del Rey, rehuyeran verificarla.
La prueba mencionada se efectuaba de la siguiente forma: Se hacía tumbar al paciente boca arriba, completamente desnudo sobre una losa de mármol que previamente se había puesto a enfriar durante toda la noche en la calle; allí se le dejaba por un periodo no superior a una hora, ni inferior a media. Si su cuerpo se llenaba de manchas marrones circundadas de fronteras amarillas, el diagnóstico era seguro; si no, el paciente sufría de otra enfermedad más benigna.
Tan vergonzosa era esta prueba, sobre todo para las mujeres, para los nobles y para los burgueses, que su ejercicio ha pasado a la historia con una frase tan popular y a la vez tan amenazadora como la que oímos en la actualidad de: «pasar a alguien por la piedra», como si el sólo hecho de decirlo fuese una tortura para la persona amenazada. No sé en que teoría estaría basada esta prueba, ni me voy a meter ahora en hacer elucubraciones sobre la misma, quizás sea suficiente decir que su finalidad era helar la sangre del paciente para que se le produjeran esas marcas que determinaban, según criterio clínico, la evidencia o duda de la enfermedad.
Pudo ocurrir que el Rey no quisiera ser diagnosticado, e incluso prohibiera a sus facultativos mencionar la enfermedad que él creía padecer por miedo a las consecuencias que este hecho acarreaba, y aunque él, como señor del reino no tuviera que padecer ni estar sujeto a estas exigencias, estamos seguros que su temor estaría más bien centrado en la vergüenza que esta clase de enfermedad causaba en los que tenían la desgracia de padecerla en la Edad Media. Pues sabemos que en aquellos tiempos quienes eran diagnosticados como gafos, eran enseguida apartados de la sociedad y desposeídos de todos sus bienes, porque, independientemente del contagio, creían firmemente que era un castigo de Dios. Si tenían bienes, casa o mujer, recaía el gobierno de todas las rentas que dejaban en su mujer, padres, hermanos o hijos mayores; seguidamente se les construía una pequeña casa que pagaban sus familiares en un sitio poco poblado, y se les exigía vivir allí.
Si los gafos carecían de dinero o hacienda, se les desterraba del lugar con la recomendación de que nunca volvieran a él, ni habitaran zonas donde hubieran personas sanas, y se les aconsejaba que si querían seguir viviendo debían cobijarse en cueva, habitar en descampados, y en caso de tener que pedir para sustentarse, tendrían que dejar entre el donador y ellos una prudente distancia...
En cualquier caso, ya fuesen ricos o pobres, todos los gafos recibían de las autoridades de su ciudad, pueblo o aldea de una especie de enseres que tenían que acarrear siempre con ellos, y de los cuales jamás podrían desprenderse. Este ajuar era un hábito con capucha de color negro, amarillo o marrón, según el lugar; un instrumento de percusión hecho con una caña rajada que era conocido como «cascañeta», tan fácil de realizar, que en caso de romperse, el mismo enfermo podía fabricarse otro, ya que cañas no faltaban en las riberas de los ríos y de las acequias. Este instrumento era usado a modo de aviso para la gente que se cruzaba con él. También se le proveía de una escudilla y una cuchara de palo; un cuchillo, que a la vez que le servía para cortar los alimentos, le debía servir además para defenderse de los animales que le atacaran; un bastón para apoyarse y una manta.
El objeto más singular de todos era la «castañeta», un instrumento simple, muy fácil de confeccionar; si el leproso lo perdía o se le rompía, podía encontrar cañas en las riberas de los ríos y de las acequias y fabricarse otro. En todo caso, era imprescindible usarlo para advertir a los viajeros y lugareños: su sonido característico avisaba de la presencia cercana de un gafo.
Como puede advertirse fácilmente, el castigo mayor para leprosos o gafos, era apartarlos de la sociedad y condenarlos a morir solos, sin asistencia sanitaria, en lugares solitarios, como si fueran animales dañinos o rabiosos. De ahí la importancia de la orden de san Lázaro, que recibían en sus brazos a los infelices que la sociedad rechazaba, y se encerraban con ellos en los lazaretos para asistirles espiritual y corporalmente y morir con ellos.
Sería injusto culpar a nadie por la dureza con que se trataba a esta clase de enfermos. Pues gracias a este rigor pudo salvarse a las generaciones venideras de ese horrible contagio que daba como herencia la lepra, y que fue un verdadero azote de la Edad Media.
A continuación se da a conocer un texto que explica como actuaba la sociedad ante la presencia de un apestado o leproso. Se trata de fragmento de del fuero de Navarra del siglo XIV:
«Infanzón o villano si tornare gafo en eglesia o en abrigo de la villa non debe ser como los otros vecinos, mas que vaya a las otras gaferías. Et si dixiera el gafo, en mi heredad puedo vivir que no quiero ir a otras tierras, fuera de la villa, et todos los vecinos de la villa faganle casa fuera de las heras de la villa en logar que los vecinos vean por bien. El gafo mezquino que non puede cuidarse con lo suyo vaya demandar almosna por la villa et demande fuera de las puertas de los corrales con sus tablas et no haya solaz con los niños ni con los hombres iovenes cuando anda por la villa; pidiendo almosna. Et los vecinos de la villa deven decir a sus fijos que no vayan a su casa por haber solaz con ellos. Et ellos non dando solaz, ni dejando que viniere, el gafo non cometera daño».
LA ENCOMIENDA DE LOS CABALLEROS GAFOS
Pues, bien, en este marco incomparable y privilegiado donde la primavera inundaba con sus doradas ondas los montes y los verdes bosques de Arizcun, las flores culebreaban mansamente agitadas por las suaves brisas, las aves cantaban en su nido cubierto de blando plumaje. Donde el otoño filtraba un mortecino sol por entre los jirones de la niebla, e ilumina con pálidos reflejos los montes y los valles, mientras las ramas crujían y las hojas de los árboles cambiaban de color alfombrando el húmedo suelo... Donde el invierno dejaba caer la nieve en espesos torbellinos, y los desnudos robles parecían esqueletos que tiritaban bajo sus blancos sudarios... Y donde el verano venía surtido de una brisa fresca, de un agua clara, de abundante pesca y de fruta sana... En este marco, como decía, de privilegio y encanto, vivieron por muchos años un grupo de templarios leprosos que se dedicaron, sola y exclusivamente, a la investigación sanitaria y al estudio de todas las ciencias.
La ocupación exclusiva que observaban estos caballeros gafos, era la búsqueda de un antídoto, de un remedio o medicina que curase la enfermedad de la lepra. Cosa que intentaban conseguir con el estudio de libros antiguos, con la mezcla de hierbas medicinales o con cualquier otro procedimiento que les guiase hacia la consecución de sus objetivos. Ellos, los caballeros gafos, al no poder ofrecer ya a Nuestro Señor Jesucristo su espada para librar al mundo de sus enemigos, le habían ofrecido al Señor su cuerpo a modo de laboratorio para ser los primeros en ir probando todas las pócimas, bálsamos o mezclas que todos los días producían o inventaban durante las agotadoras horas de su trabajo. A consecuencia de estas pruebas en ellos mismos, muchos caballeros murieron envenenados.
Con una frecuencia de no menos de un día a la semana, un mensajero del Rey se presentaba en la Encomienda de los caballeros gafos y dejaba una carta en la cual el monarca hacía una serie de preguntas, llevándose contestadas las preguntas que había realizado la semana anterior y una serie de medicinas y pomadas, ya probadas por los caballeros gafos y manufacturadas por los frailes de san Lázaro que no habían contraído todavía la enfermedad. Este proceder estaba envuelto en unas condiciones de extrema profilaxis, ya que el mensajero dejaba la cartera que contenía los documentos sobre una piedra grande y redonda que en el exterior del edificio, como a unos veinte metros de la puerta de entrada se encontraba para este menester, y se retiraba. Entonces, un hermano de san Lázaro, que como hemos dicho antes todavía no había contraído la enfermedad, salía, tomaba la cartera que el mensajero había traído y dejaba la que se tenía que llevar.
Del Antiguo Testamento sacaron estos caballeros la idea de que la enfermedad de la gafedad podría ser transmitida a nuestros descendientes con sólo mirar a los gafos. Quizás por esta averiguación no salieran ellos a la calle, y el Rey tomara la decisión de encerrarse en su castillo de Tudela. En fin, eso no se sabe, ni hay forma de saberlo. No obstante, sí podemos afirmar que las evidencias que llevaron a tomar en cuenta estas sospechas, estaban suficientemente fundamentadas. En el libro del Génesis, capítulo 30, versículos del 31 al 43 dice:
«Labán le dijo a Jacob “Dime qué es lo que he de darte”. “No has de darme nada” —le contestó Jacob—, “sino hacer lo que voy a decirte, y volveré a apacentar tu ganado y a guardarlo. Yo pasaré hoy por entre todos tus rebaños, y separaré toda res manchada o rayada entre los corderos y las cabras. Ése será mi salario. Mi probidad responderá así por mí a la mañana, cuando venga a reconocer mi salario; todo cuanto no sea manchado entre las cabras y rayado entre los corderos, será en mí un robo”. Y respondió Labán: “Bien, sea como dices”. Pero aquel mismo día separó Labán todos los machos cabríos manchados, todas las cabras manchadas y cuantos tenían algo de blanco, y entre los corderos todos los rayados o manchados, y se los entregó a sus hijos, que vivían a más de tres días de camino de donde estaba Jacob. Viendo Jacob que Labán había hecho esto con el objeto de no cumplir su palabra, tomó Jacob varas verdes de estoraque, de almendro y de plátano, y haciendo en ellas unos cortes, las descortezaba, dejando lo blanco de las varas al descubierto. Puso después las varas, así descortezadas, en los canales de los abrevaderos adonde venían el ganado a beber; y las que se apareaban a la vista de las varas, parían crías rayadas y manchadas...»
Este método que usó Jacob para hacerse con un número considerable de ganado, fue conocido con la regla de que «lo semejante produce lo semejante», y como ya dije anteriormente, incluso hoy, que ya vivimos en un siglo muy avanzado, creemos en que el lunar, el pelo o cualquier signo más o menos airoso con que nacen nuestros hijos, es un «antojo» que las madres tuvieron durante el transcurso de su embarazo, que les llamó la atención o fue de su gusto cuando lo distinguieron en amigos, familiares o, simplemente, en otras personas.
Del Antiguo Testamento obtuvieron también la contestación a una de las preguntas que el Rey les hizo: ¿Por qué Dios nos castiga con esta terrible enfermedad? —preguntaba el Rey—. Y ellos le contestaban:
«Majestad, son pruebas que nos manda el Señor para comprobar nuestro amor hacia Él. También Job fue probado con muchos males y dolorosas pruebas, entre las cuales se hallaba el mismo mal que nosotros padecemos: la lepra. Pues decía que su piel se ennegrecía y se le caía y sus huesos le ardían de calor. Ante este dolor tan lacerante, únicamente comparado con el que nosotros padecemos, Job también tuvo sus momentos de debilidad y abrió su boca para maldecir el día en que había nacido: «¿Por qué no morí al salir del seno y no expiré al salir del vientre? ¿Por qué hallé regazos que me acogieron y pechos que me amamantaron? Pues ahora descansaría tranquilo y dormiría en el reposo eterno... Pero después recapacitó y se dio cuenta que cualquiera puede decir que ama a Dios cuando la vida se le presenta llena de amor y venturas; es en la adversidad cuando el hombre sabe a ciencia cierta si ama o no ama a Dios».
¿Habéis encontrado algún remedio que pueda prevenir la enfermedad? —preguntaba el monarca en otro de sus escritos—. Y ellos contestaban: El único medio que previene la enfermedad es el descrito por Diocles de Caristo en el año 300 de nuestra era, que dice:
«Después de un saludable paseo es necesario sentarse y dedicarse a los quehaceres personales hasta que llega el momento de proceder a los cuidados corporales. Los jóvenes y los que tienen gusto y necesidad de más ejercicio practicarán el deporte en el gimnasio; los más ancianos y débiles marcharán al baño o a un lugar soleado a frotarse con ungüentos. A los hombres de esta edad que pasean en su casa un gimnasio propio les conviene un masaje moderado y un poco de ejercicio físico. El masaje no debe realizarse con mucho ungüento ni tampoco completamente seco; lo mejor es untarse ligeramente y friccionar uniformemente. Al terminar se toma un baño adecuado. Los débiles y los muy ancianos, por el contrario, deben untarse con mucho ungüento y frotarse ellos mismos, lo que resulta útil porque con el masaje realiza el cuerpo su propio ejercicio. Sólo debe aconsejarse el masaje dado por otra persona a los muy débiles o agotados y a los que tienen poco esmero para los ejercicios físicos...
»¿Por qué morimos? ¿Por qué Dios nos creó mortales? —preguntaba el Rey en otra carta—. Y ellos contestaban: «Dios nos creó mortales porque de no haberlo hecho así, el mundo estaría rebosante de personas; tan juntas estarían las unas de las otras que no podrían moverse. Así, pues, en su infinito amor hacia todos, Dios creó un mundo dotado de hermosura y lleno de atractivos y nos dio una vida suficiente como para que pudiéramos disfrutar de todo ello con plenitud y provecho; morir es el mayor signo de generosidad que el hombre puede ofrecer a sus semejantes, ya que cuando una persona muere, deja el sitio a otra que nace para disfrutar..., y así sucesivamente... Morir sin disfrutar de todos los encantos y bellezas que este mundo nos ofrece, es el mayor pecado que el hombre puede cometer contra Dios y contra sus semejantes... Pero de ello, señor, nos damos cuenta solamente cuando carecemos de salud y fuerzas para disfrutar...»
Sólo hemos encontrado una sola carta que hable de este paradisíaco lugar de forma monográfica y detallada. De ella hemos sacado la descripción del convento, del huerto y del lugar que damos en estos escritos. El documento parece más bien un testimonio hecho por los frailes para informar a alguien, suponemos que al Rey, de cómo era el convento y qué aspecto tenía el lugar. Dice lo siguiente:
«El convento es de cantería, y el techo de teja. Sin adornos. La iglesia carece de retablo y de molduras. Sobre la pared del altar sólo está el crucificado.
»Cuando llegamos aquí hallamos un verdadero paraíso terrenal. Para los que acaban de salir del bullicio de una ciudad y buscan la soledad del campo, este es el más delicioso paraje que se puede apetecer. Pero luego se fastidia el hombre y son pocos los que pueden aguantar solos en semejantes lugares una temporada larga. La experiencia me enseña que los hombres no se acomodan con facilidad a estas soledades... Sin embargo, la compañía de Dios nos acompaña en la frondosidad de los árboles, ya que toda su compañía consiste en ellos.
»Cerca del convento, a una distancia prudencial, hay una casa pequeña que se llama casa real o de comunidad, porque sirve para que se hospeden en ella los peregrinos cuando arrecia la lluvia o la nieve. Allí hay un buen hogar y dejamos suficiente leña seca para quemar.
»Lo que hace apetecible este sitio es el río y la tierra que es frondosa y generosa. El río tiene mil particularidades. El agua es tan cristalina, que metido uno en el río se ve hasta las uñas de los pies; la corriente es bastante rápida, y como se está mudando continuamente, refresca mucho y hace un baño muy gustoso.
»El servicio de la caza no es muy cómodo en esta tierra, y el que se da mucho a él no suele vivir mucho tiempo. Sin embargo, en Arizcun y otros pueblos como éste, donde hay mucha arboleda se puede salir seguro de traer algunas docenas de palomas u otras aves semejantes sin molestarse mucho.
»Son estas tierras excelentes para la agricultura. Nosotros plantamos frutas y hortalizas, pero las más están plantadas de yerbas medicinales porque de ellas se da aquí mejor que en otra parte. También las plantamos en las tierras planas que hay cerca del río, para que crezcan con el rocío que sale de él y caiga por las mañanas después que se ha hecho agua con el fresco de la noche...»
Sentimos no poder seguir suministrando más datos que puedan continuar dando luz a estas revelaciones, pero todo tiene su fin. Baste pues decir, ya para terminar, que hay muchos autores que defienden el hecho de que en Bazote hubo en un tiempo pasado un grupo de personas que vivían en un completo aislamiento, y que eran mirados con horror por todos los que no eran de su municipio. Mucho se ha discutido ya sobre el origen de aquellas solitarias personas, pero hay autores que no dudan en afirmar que eran agotes o descendientes de los leprosos de la Edad Media, y, ésta, puede ser una razón tan válida y creíble como cualquier otra.
Teniendo esta teoría como verdadera, pudo ocurrir que cuando la orden del temple fue suprimida, los hermanos de san Lázaro se quedaran con la Encomienda que a los templarios les había sido donada por el Rey, para seguir cuidando de los templarios leprosos que todavía quedaban en el convento y, desaparecido para los frailes el compromiso de cuidar solamente de caballeros templarios, comenzaran a acoger leprosos de toda condición social, edad y género. Sabemos que los niños que nacían de parejas leprosas, eran en el acto apartados de sus padres y criados en lugares alejados de los lazaretos o leproserías; y si la hipótesis que nosotros estamos dando pudo ser cierta, en un par de siglos, que es más o menos el tiempo que pudo durar la Encomienda dando servicio como lazareto, se pudo crear una zona poblada solamente de agotes provenientes de la leprosería... Pues no hay autor que haya tocado este tema, que no haga mención de los agotes como descendientes de los leprosos de la Edad Media. Muchos de ellos incluso han llegado a describir en sus escritos los rasgos físicos que poseían, aunque tengamos que decir que ninguno de ellos los define parecidos. Lo que nos hace pensar que o bien los definen sin haberlos visto, o que cada uno de ellos retrata a un grupo de agotes diferente: Pío Baroja manifiesta que tenían la cara ancha y juanetuda, esqueleto fuerte, pómulos salientes, grandes ojos azules o verdes claros, algo oblicuos. Cráneo braquicéfalo, tez blanca, pálida y pelo castaño o rubio; no se parecen en nada al vasco clásico... Michael Francisque, dice de ellos que tenían el rostro blanco y muy colorado, pelo rubio, ojos azul grisáceo, frente convexa, pómulos hinchados y redondos y que carecían de lóbulos en las orejas... Cenat Moncaut, especifica que tenían cabeza grande, cuerpo raquítico, piernas corvas, bocio, mirada indecisa y apagada, palabra vacilante...
En lo que sí están todos de acuerdo es en que habitaron en el Valle de Baztán, más concretamente en Bozate, en San Juan de Pied de Pord, conocido también como el barrio de Choubito, y en otros pueblos del país Vasco Navarro de ambas vertientes del Pirineo.
NOTA FINAL
Aunque durante la historia se han dado a conocer diferentes teorías explicando de dónde procede el nombre que le fue dado a los habitantes de las vertientes pirenaicas españolas y francesas, asegurando que la acepción española de agote viene de gótico, mientras que la acepción francesa de cagots quiere decir perro gordo, lo cierto y verdad es que la aludida acepción viene del latín antiguo: cacoethes, castellanizado después con la de: cocoetes, que quiere decir: Enfermedad maligna y perniciosa. Plinio Valeriano, autor de un tratado de medicina, que fue escrito en el siglo IV después de Jesucristo, dice en su obra: Sesama prodest ulceribus quae cacoethes vacant… Es decir, El sésamo es útil para las úlceras que llaman cocoetes… Más tarde, en el año 1720, el licenciado Juan de Vidos y Miró, escribió un libro cuyo título es: Medicina y Cirugía Racional y Espargírica, impreso en Zaragoza en el año 1721. Y en la página 130, dice: ...Bernardo Calvete, maestro zapatero de obra prima, padecía en los dos muslos de las piernas, en el uno tres úlceras, y en el otro cuatro. Y el año 1676, vino a mi casa, y viendo eran úlceras cocoetes... Así pues, vista la explicación que aquí se ha dado, no ha de extrañar a nadie que la acepción latina de Cacoethes fuese derivando después, conforme pasaba el tiempo y según la región o país que lo pronunciaba, en cocoetes, cagot, cagots, agot, agote, agotes...